Apenas lo que somos. Eduardo Bieger Vera
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Apenas lo que somos - Eduardo Bieger Vera страница 3
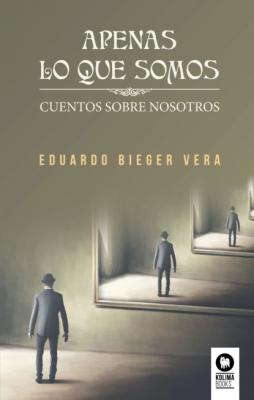 le provocó una medio sonrisa. ¿Por qué en los momentos críticos, y cuando más borracho se encontraba, se le ocurrían unas ideas tan brillantes que más tarde no conseguía recordar? Reparó en que en una de las mesas situadas junto a la columna de la entrada se encontraba sentado un invidente. Se percató de ello al descubrir un perro labrador negro que permanecía tumbado e inmóvil a su lado. Él había perdido a Carmen, ella era las personas y las cosas, ella era todo y habitaba en su particular nada. Nunca la volvería a ver, debido a una ceguera restringida a su persona pero igualmente limitativa y dolorosa. El hombre ciego hizo ademán de levantarse y el perro guía se reincorporó simultáneamente. Entonces agarró un asidero vinculado al arnés que casi cubría la totalidad del lomo del animal y abandonó el local sin hacer ruido. Fantaseó con la idea de un mundo sin visión, pero de manera selectiva, en el que la oscuridad se extendiera solamente sobre las imágenes no deseadas, como la censura que cubre los párrafos prohibidos de un libro a base de tachones de tinta. Cerró los ojos fuertemente. ¿Y por qué no taponar el resto de sentidos? Su olfato estaba muy deteriorado debido a los años de fumador, por lo que la sensación actual sería similar a la de tener las glándulas olfatorias fuera de servicio. De esta forma, anulados los sentidos de la vista y el olfato, evitaría cualquier posibilidad de asociación sensorial en un momento en el que todo le recordaba a ella. Claro que le quedaba el oído; rompió en dos pedazos una servilleta de papel y engurruñó los trozos improvisando dos tapones que se introdujo, enroscándolos en los huecos de las orejas. Imaginó cómo sería la vida en las tinieblas, sin olores y en silencio. Pero decidió ir más allá; levantó la mano y pidió la cuenta. Casi al instante escuchó la voz amortiguada del camarero pronunciando un lacónico «gracias», que no era más que la cobertura acústica de un impronunciable «márchese ya», a la vez que depositaba en la mesa un platillo de plástico con la correspondiente factura. Sacó la cartera del bolsillo y a tientas localizó un par de billetes que por sus dimensiones intuyó serían de cincuenta euros. Echó para atrás la silla y al tratar de ponerse de pie se tambaleó en un intento de orientarse en su nuevo medio con los ojos cerrados y dos trozos de servilleta saliéndole casi a la altura de las sienes como los tornillos de la cabeza de Frankenstein. Al tratar de dar el primer paso1 tropezó con el camarero, que en ese preciso momento se acercaba con celeridad a cobrar. Oyó el ruido de cristales rotos, seguido del estruendo de la bandeja al chocar contra el suelo. Se desplomó como un fardo, sin que sus brazos reaccionaran para que las palmas de las manos pudieran evitar que la cara golpeara directamente contra la baldosa. Sintió la repentina hinchazón del labio inferior y el sabor de la sangre que brotaba de la nariz entremezclado con el del alcohol. Al mareo que ya tenía se añadió un intenso dolor de mandíbula. Abrió los ojos ante una rueda de caras y voces que no paraban de girar sobre él. Buscó, pero no encontró el de Carmen, ni el de sus padres, ni el de Julio, el hijo de su anterior matrimonio, con el que había perdido definitivamente el contacto, ni el de su viejo amigo Luis, el último que le quedaba y que, harto de sus desplantes, había dejado de llamarle. Volvió a cerrarlos y la imagen de Carmen se presentó con nitidez, mostrando sus grandes ojos del color de un doble de Macallan veinticinco años. Exhibía una mueca de rendición, la misma con la que se había despedido esa misma tarde. Pero ¿cuánto tiempo podría retenerla en su memoria? ¿Se borraría algún día sin previo aviso o simplemente se iría difuminando poco a poco hasta no dejar rastro en sus circuitos cerebrales? La algarabía resultaba ensordecedora. Pensó en la voz de Carmen, en cuánto le gustaba escucharla, pero no logró recordar su timbre, su música. Rompió a llorar con espasmos de sollozo, como el niño abandonado que nunca había dejado de ser. Mientras, la lluvia arreciaba en la calle. No le consoló que sus ojos pudieran estar dentro de un ojo mayor que era aquel bar, y que este a su vez se incluyera en el interior de otra gran pupila cósmica, y que todos lloraran sus tristezas simultáneamente. De hecho, le pareció una gilipollez.
le provocó una medio sonrisa. ¿Por qué en los momentos críticos, y cuando más borracho se encontraba, se le ocurrían unas ideas tan brillantes que más tarde no conseguía recordar? Reparó en que en una de las mesas situadas junto a la columna de la entrada se encontraba sentado un invidente. Se percató de ello al descubrir un perro labrador negro que permanecía tumbado e inmóvil a su lado. Él había perdido a Carmen, ella era las personas y las cosas, ella era todo y habitaba en su particular nada. Nunca la volvería a ver, debido a una ceguera restringida a su persona pero igualmente limitativa y dolorosa. El hombre ciego hizo ademán de levantarse y el perro guía se reincorporó simultáneamente. Entonces agarró un asidero vinculado al arnés que casi cubría la totalidad del lomo del animal y abandonó el local sin hacer ruido. Fantaseó con la idea de un mundo sin visión, pero de manera selectiva, en el que la oscuridad se extendiera solamente sobre las imágenes no deseadas, como la censura que cubre los párrafos prohibidos de un libro a base de tachones de tinta. Cerró los ojos fuertemente. ¿Y por qué no taponar el resto de sentidos? Su olfato estaba muy deteriorado debido a los años de fumador, por lo que la sensación actual sería similar a la de tener las glándulas olfatorias fuera de servicio. De esta forma, anulados los sentidos de la vista y el olfato, evitaría cualquier posibilidad de asociación sensorial en un momento en el que todo le recordaba a ella. Claro que le quedaba el oído; rompió en dos pedazos una servilleta de papel y engurruñó los trozos improvisando dos tapones que se introdujo, enroscándolos en los huecos de las orejas. Imaginó cómo sería la vida en las tinieblas, sin olores y en silencio. Pero decidió ir más allá; levantó la mano y pidió la cuenta. Casi al instante escuchó la voz amortiguada del camarero pronunciando un lacónico «gracias», que no era más que la cobertura acústica de un impronunciable «márchese ya», a la vez que depositaba en la mesa un platillo de plástico con la correspondiente factura. Sacó la cartera del bolsillo y a tientas localizó un par de billetes que por sus dimensiones intuyó serían de cincuenta euros. Echó para atrás la silla y al tratar de ponerse de pie se tambaleó en un intento de orientarse en su nuevo medio con los ojos cerrados y dos trozos de servilleta saliéndole casi a la altura de las sienes como los tornillos de la cabeza de Frankenstein. Al tratar de dar el primer paso1 tropezó con el camarero, que en ese preciso momento se acercaba con celeridad a cobrar. Oyó el ruido de cristales rotos, seguido del estruendo de la bandeja al chocar contra el suelo. Se desplomó como un fardo, sin que sus brazos reaccionaran para que las palmas de las manos pudieran evitar que la cara golpeara directamente contra la baldosa. Sintió la repentina hinchazón del labio inferior y el sabor de la sangre que brotaba de la nariz entremezclado con el del alcohol. Al mareo que ya tenía se añadió un intenso dolor de mandíbula. Abrió los ojos ante una rueda de caras y voces que no paraban de girar sobre él. Buscó, pero no encontró el de Carmen, ni el de sus padres, ni el de Julio, el hijo de su anterior matrimonio, con el que había perdido definitivamente el contacto, ni el de su viejo amigo Luis, el último que le quedaba y que, harto de sus desplantes, había dejado de llamarle. Volvió a cerrarlos y la imagen de Carmen se presentó con nitidez, mostrando sus grandes ojos del color de un doble de Macallan veinticinco años. Exhibía una mueca de rendición, la misma con la que se había despedido esa misma tarde. Pero ¿cuánto tiempo podría retenerla en su memoria? ¿Se borraría algún día sin previo aviso o simplemente se iría difuminando poco a poco hasta no dejar rastro en sus circuitos cerebrales? La algarabía resultaba ensordecedora. Pensó en la voz de Carmen, en cuánto le gustaba escucharla, pero no logró recordar su timbre, su música. Rompió a llorar con espasmos de sollozo, como el niño abandonado que nunca había dejado de ser. Mientras, la lluvia arreciaba en la calle. No le consoló que sus ojos pudieran estar dentro de un ojo mayor que era aquel bar, y que este a su vez se incluyera en el interior de otra gran pupila cósmica, y que todos lloraran sus tristezas simultáneamente. De hecho, le pareció una gilipollez.
1 Primer paso del programa de doce pasos de Alcohólicos Anónimos: «Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables».
Almoneda
Aparcó el coche frente a la tienda de antigüedades. Mientras cruzaba de acera, los intermitentes parpadearon con el subsiguiente bloqueo automático de la cerradura. Empujó la puerta de acceso y se adentró en una estancia penumbrosa, atestada de muebles y objetos de todas las épocas, formas y tamaños. En la atmósfera dominaba un intenso aroma a madera noble y a betún de Judea. Bajo un aparente desorden se adivinaba la intención de colocar cada cosa en el sitio asignado, obedeciendo a razones que probablemente solo comprendiera su dueño.
–Buenas tardes… de nuevo –escuchó primero la voz del anticuario, para seguidamente verle aparecer entre las sombras de su pequeño despacho ubicado al fondo del local. Era un hombre alto, ligeramente encorvado, de mirada limpia y gesto amable.
–Buenas tardes, don Desiderio, ¿cómo está?
–Estamos, que no es poca cosa. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
–La tengo en el coche.
–No ha debido precipitarse. En ningún momento usted y yo dimos el acuerdo por concluido…
–Lo sé.
–…y permítame que le diga que no me parece correcta su forma de proceder. Estamos tratando con un material especialmente sensible.
–Tiene usted toda la razón. No era mi intención incomodarlo. La cuestión es que salgo de viaje mañana a primera hora y estaré fuera de la ciudad durante semanas, tal vez meses. Hemos conversado largamente del plan, le he hablado de usted y no ha dudado en aceptar la propuesta. Ese es el motivo por el que la he traído esta tarde.
–Le reitero lo que le comenté en nuestro último encuentro; no sé si podré hacerme cargo. Las antigüedades son mi pasión, es cierto, pero nunca he tenido ninguna tan especial como esta. No será fácil prestarle la atención y darle los cuidados que precisa.
–Por eso no se preocupe; a pesar de los años se conserva muy bien y es muy colaboradora.
–No sé, no sé, comprenda mis dudas…
–Está esperando en el coche; ella está muy ilusionada, pero es a usted a quien le corresponde decidir en última instancia.
–Bueno, confiemos en el destino; la verdad es que he de decir que cuando la conocí me ganó su dulzura.
–Qué me va usted a decir que yo no sepa.
Abandonaron la tienda y atravesaron la calzada hasta llegar al automóvil. Los intermitentes volvieron a parpadear, en esta ocasión emitiendo una especie de ladrido electrónico en inmediata obediencia a la pulsación del mando a distancia.
–Mamá. Traemos buenas noticias. Don Desiderio está de acuerdo.
La ayudaron a salir del vehículo asiéndola cada uno de un brazo para después llevarla con cuidado hasta la entrada de la tienda.
–Bueno, aquí se la dejo.
–Conmigo va a estar usted muy bien –dijo cariñosamente don Desiderio–. En este lugar todo guarda su propia historia. Estoy deseando que me cuente usted la suya.
–Me llamo María Luisa, pero me gusta que me llamen Luisa –dijo la anciana.
–No se preocupe por nada, Luisa, yo la cuidaré.
Feliz año nuevo
Nunca he creído en las casualidades.
No fue un hecho fortuito encontrarnos el día de