Apenas lo que somos. Eduardo Bieger Vera
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Apenas lo que somos - Eduardo Bieger Vera страница 5
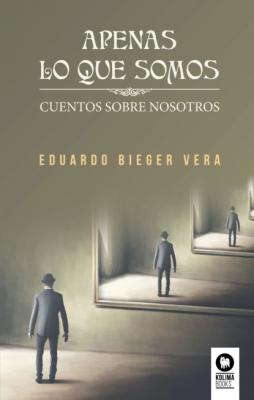 manera, no se ajusta a ninguno de los tipos que figuran ni en el DSM ni en el CIE.
manera, no se ajusta a ninguno de los tipos que figuran ni en el DSM ni en el CIE.
–Disculpe mi ignorancia, pero en estos momentos no sé de qué me está hablando.
–Discúlpeme usted a mí. Trataré de explicarme con mayor claridad. A día de hoy no sabría emitir una opinión que encajara, aunque fuera lejanamente, en ninguna de las psicopatologías que aparecen en los sistemas clasificatorios que empleamos comúnmente en psiquiatría.
–Perdón, pero sigo sin entenderle.
–Lucía –era la primera vez que el doctor pronunciaba su nombre desde que lo verbalizara el primer día que acudió a la consulta, cuando rellenó su ficha. Como entonces, sonó bonito en su voz y ella no pudo evitar sonrojarse al escucharlo, concentrando la mirada en el portaplumas dorado que había sobre la mesa del escritorio–, en usted observo una sintomatología, un malestar cotidiano evidente, como ha expresado hace un momento, pero no puedo afirmar la existencia de un trastorno de ansiedad, ni de control de los impulsos, ni del comportamiento y de las emociones, que haya comenzado de forma habitual en la infancia o en la adolescencia. Tampoco detecto ni siquiera un estado depresivo latente, por leve que sea, y menos aún trastornos de la personalidad especialmente relevantes.
–Entonces, ¿qué es lo que me ocurre?
–Tengo una teoría; bueno, es más bien un sentir al respecto, porque me temo que excede del ámbito estrictamente profesional.
–Por favor, compártalo conmigo, me ayudaría muchísimo.
–Bien, creo que ha llegado el momento de profundizar en nuestra relación.
–¿Qué quiere que hagamos?
–Revisando las notas obtenidas de todas las sesiones celebradas hasta la fecha, he llegado a una conclusión: lo que creo que le ocurre es que, en sus diferentes ámbitos relacionales, el familiar, el laboral, el social… está rodeada de estúpidos… A mí también me pasa. A ninguno de los dos nos gusta estar con gente. Yo también me siento así, salvo…
–¿Salvo cuándo?
–Salvo cuando estoy a su lado.
–A mí me pasa exactamente lo mismo… –contestó Lucía, volviendo a refugiar su rubor en el portaplumas, en esta ocasión concretamente en su base de metacrilato–. Y en estos casos, ¿qué es lo que debe hacerse?
–Nunca me había ocurrido esto antes; también es algo nuevo para mí, por lo que comenzaré por invitarla a cenar esta misma noche. ¿Le gusta la comida hindú?
–No lo sé, nunca la he probado.
–Pues hoy es el día indicado para hacer algo distinto. ¿Ha oído alguna vez hablar de transferencias y contratransferencias entre paciente y terapeuta?
–¿No me irá a cobrar por ir a cenar juntos? Además, usted siempre me pide que pague en efectivo...
–No mujer, claro que no; esta noche todo corre por mi cuenta y, por favor, tuteémonos.
La habitación de Narciso
Cuando nació era un bebé de una hermosura extraordinaria, distinto de los demás. No lucía el típico color amoratado causado por el esfuerzo de atravesar el canal del parto, ni estaba cubierto de esa sustancia grasienta y blanquecina con la que la naturaleza protege a los nasciturus mientras permanecen en el claustro materno. Ni siquiera estaba manchado de sangre, ni llevaba adheridos restos placentarios, como ocurre normalmente. Su piel estaba limpia, tersa y de un rosado resplandeciente. También la boca, la nariz, las orejas, eran de unas proporciones perfectas, al igual que unos impresionantes ojos almendrados de una tonalidad azul verdosa difícil de definir. A esto hay que añadir lo ordenado de sus cabellos, con una perfecta raya a un lado y un impecable peinado pompadour, impropio de un recién nacido. Tanto la matrona como el ginecólogo, así como el resto del equipo médico, quedaron prendados de él nada más verlo. Su primer llanto no se produjo tras la nalgada de rigor, sino cuando una de las enfermeras lo cogió en brazos y lo aproximó a su boca estirando los labios para besarlo en la frente, gesto de bienvenida que fue truncado por un violento manotazo en el ojo de la sanitaria, seguido de una explosión de ira, sucesión de reacciones que la llevó a depositarlo sin dilación sobre el pecho de la madre con el fin de tranquilizarlo. Dada su extraordinaria belleza, así como el hecho de haber nacido un veintinueve de octubre, día de san Narciso, decidieron ponerle el nombre del santoral.
En la cuna mostraba una obsesiva curiosidad por el descubrimiento de sus extremidades, hasta el punto de no responder a la llamada de sonajeros, peluches y una amplia colección de artefactos saturados de luces multicolores que emitían todo tipo de sonidos y estridencias sin captar ni un ápice de su atención. La visita al pediatra no se hizo esperar. Se descartó la existencia de anomalías de carácter auditivo y, después de la pertinente evaluación psicológica perinatal, de cualquier trastorno del espectro autista.
De niño, su interés escapaba de juguetes, cómics y dibujos animados, acaparado por la observación y la palpación del cuerpo, labor en la que empleaba todo el tiempo que no permanecía durmiendo abrazado a un retrato suyo. En el colegio pasaba los recreos ausente de todo y de todos, mientras contemplaba su reflejo en el cristal de la ventana del aula. A su vez mostraba un rechazo frontal a cualquier actividad que se desarrollara en equipo; en definitiva, a cualquier acción que trascendiera el ámbito estrictamente individual. Los compañeros de clase decoraban sus carpetas con imágenes de ídolos deportivos o musicales. Todos menos él, que forró la suya con una fotografía ampliada de su rostro, junto a la cual había dibujado un corazón coloreado de rojo brillante, atravesado por una flecha bajo el que figuraba escrita en grandes letras: I LOVE YO.
Sus padres no se relacionaban con él más allá del indispensable contacto derivado del desempeño del rol de meros proveedores de alimentos, ropa y utensilios de papelería e higiene personal, ya que no toleraba ningún tipo de acercamiento y, menos aún, cualquier manifestación de cariño, ni físico ni verbal. Quedaban solamente un par de días para su cumpleaños y le preguntaron por el regalo que le gustaría recibir por su décimo aniversario, a lo que Narciso respondió que deseaba una grabadora reproductora con auriculares. Y ese fue el presente que recibió durante una celebración en la que, solo en su habitación, sopló las velas y cantó para sí el cumpleaños feliz, introduciendo una pequeña modificación en la letra; el típico «...te deseeeeamos tooodos», fue sustituido por un «...me deseeeeo yooo sooolo...», mientras procedía a la apertura del paquete con ansioso entusiasmo. Pues bien, desde esa misma noche, instantes antes de caer dormido presionaba el botón de Rec para volver a pulsarlo de nuevo nada más despertarse una vez finalizada la grabación. A continuación, se colocaba los cascos y procedía a escuchar con absoluta concentración el sonido de su respiración y los ruidos emitidos por su cuerpo, así como los derivados del roce de este contra las sábanas a lo largo de la madrugada. La misma operación se repetía cuando echaba la siesta o si percibía que iba a dar una cabezada, por corta que fuera. No hacerlo supondría perderse gran parte de su vida y no estaba dispuesto a que la satisfacción de la necesidad del descanso conllevara el no disfrute de prácticamente un tercio de su existencia. En una de sus escuchas matinales, Narciso detectó el sonido de una ventosidad que se le había escapado mientras dormía. Rebobinó y la volvió a oír en innumerables ocasiones, al parecerle el sonido más hermoso y melódico que jamás había percibido.
Una mañana, Narciso despertó recordando haber tenido un sueño maravilloso. Iba caminando por la ciudad. Buscaba una tienda de telefonía que se encontraba en la calle Narciso número uno. Tras leer su nombre en la correspondiente placa, empujaba la puerta del establecimiento y al otro lado del mostrador le atendía él mismo vestido de dependiente.