Raros. Francisco Rodríguez Criado
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Raros - Francisco Rodríguez Criado страница 7
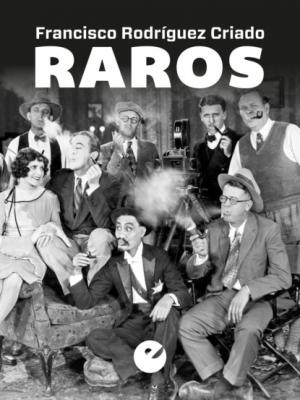 cuando todo estaba a punto de terminar, que las obras de arte (veintidós mil, al menos) expoliadas por los nazis en París y alrededores habían sido catalogadas y embaladas en el Jeu de Paume.
cuando todo estaba a punto de terminar, que las obras de arte (veintidós mil, al menos) expoliadas por los nazis en París y alrededores habían sido catalogadas y embaladas en el Jeu de Paume.
–Dentro teníamos un espía.
–¿Quién?
–Rose Valland.
Bien mirado, ¿quién mejor que ella? ¿Quién podría pensar que aquella mosquita muerta sin sex appeal, aquella empedernida rata de biblioteca tendría las agallas suficientes para espiar a los nazis ante sus propias narices? Nadie… nadie que no fuera lo suficiente sagaz como para comprender que tras su inteligente mirada había una mujer valiente, por no decir temeraria.
Los altos mandos de los Monuments Men no sabían qué pensar de Rose. Uno de ellos, McDonell, la había investigado y había llegado a la conclusión de que no tenía información valiosa que ofrecerles. McDonell estaba equivocado, muy equivocado. Seguramente no había una sola persona en el mundo, al margen de ciertos nazis privilegiados, que supiera tanto sobre el paradero de los tesoros artísticos expoliados. Pero por el momento solo había compartido parte de esa información con Jacques Jaujard, el hombre que le había pedido que espiase para él, su mentor, su confidente. La desconfianza de Rose tenía explicación: después de trabajar cuatro años con colaboracionistas, Rose no estaba en condiciones de fiarse de nadie. El mundo era un polvorín y no estaba dispuesta a que algún desalmado prendiera la mecha bajo sus pies. Y los precedentes no eran buenos: en alguna ocasión en que había compartido información valiosa con las autoridades francesas, estas habían tardado hasta dos meses en tomar cartas en el asunto, cuando ya nada se podía hacer. ¿De qué servía entonces tomar tantos riesgos?
Necesitaba contactar con alguien de fuera, alguien trabajador y expeditivo. Alguien como James Rorimer. Ella apreciaba su trabajo y quería transmitirle la información. Poco a poco, sin prisas.
¿Cómo había conseguido Rose Valland pasar inadvertida ante los nazis mientras llevaba a cabo sus arriesgadas operaciones de espionaje? De manera discreta y manteniendo buenas relaciones con todos. Se llevaba muy bien con el doctor Borchers, un historiador que estaba encargado de catalogar las obras saqueadas. Conversaban, se hacían confidencias. Pero no todos eran tan apacibles como Borchers. Bruno Lohse, un alemán corrupto que había ayudado con fervor a que los nazis expoliaran las obras europeas, un hombre pagado de sí mismo que –incomprensiblemente para Rose– gustaba a las mujeres, dio orden de ejecutarla en 1944 tras descubrirla tratando de descifrar unas direcciones en varios sobres certificados. Ella siempre se mantuvo firme ante él, simulando no tener miedo de sus amenazas. Lohse robaba para uso personal, y Rose lo sabía. Ese conocimiento, huelga decirlo, aumentaba el riesgo de que él se deshiciera de ella.
Casi al final de la contienda, todo pareció precipitarse. Los alemanes empezaron a llevarse con urgencia todos los objetos que habían escondido durante años. Pero a Rose no se le escapaba una. Descubrió que los camiones que habían sido cargados con las últimas obras de arte francesas no viajaban a Alemania, como cabría esperar, sino a la estación de trenes de Aubervilliers, en las afueras de París. Sabía incluso el número del convoy. Los malos volvían a toparse con esta aguerrida mujer. Y ni siquiera estaban al tanto de sus gestiones a favor de los aliados, a favor de la conservación de los tesoros artísticos, a favor –en definitiva– de encender la luz del humanismo entre tanta tiniebla. El tren, después de una oportuna huelga, se puso en marcha el 12 de agosto de 1944, pero iba tan cargado que se averió y no pasó de Le Bourget. La Resistencia francesa hizo el resto. Así fue como detuvieron un tren que llevaba ni más ni menos que 148 cajones de obras de arte. No obstante, tuvieron que pasar dos meses antes de que todos los cajones fueran desalojados y devueltos al museo.
Rose Valland aún tenía mucho que ofrecer. A Rorimer le puso en bandeja –en su estilo: poco a poco– nuevas informaciones. Pero le gustaba fomentar la ansiedad en Rorimer. Este le pedía más detalles, pero ella siempre –o casi siempre– le daba la misma respuesta: “Se lo diré cuando llegue el momento”.
En una ocasión, asumiendo que quizá estaba siendo demasiado dura con el bueno de Rorimer (es sabido que aproximar el queso al ratón para retirarlo en el último minuto, una y otra vez, puede provocar la huida del hambriento ratón), compró una botella de champán y le propuso que se la bebieran entre los dos.
Jaujard era también un buen pájaro (en el mejor sentido de la palabra). Conchabado con el conde Wolff-Metternich, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de “el nazi bueno”, había conseguido durante la guerra que muchas obras robadas fueran a parar al Museo del Jeu de Paume, donde estarían a salvo. Lo hizo, eso sí, con una condición: que fueran los franceses los encargados de inventariar las obras. ¿Y quién iba a llevar a cabo esa tarea? En efecto: Rose Valland. Por allí habían pasado cuatrocientos cajones con obras de arte, propiedad de personas como Rothschild, Wildenstein o David-Weill. Y los artistas no tenían desperdicio: Vermeer, Teniers, Renoir, Bouchet, Rembrandt…
Rose Valland era una solitaria. Vivía sola y con austeridad en un pequeño piso sin apenas muebles. No era proclive a estrechar lazos de amistad profundos con nadie. Se había entregado al arte en cuerpo y alma, y de manera voluntaria, es decir: sin salario. Nunca desfallecía.
Si algo se le daba bien era hacerse invisible. Los nazis compartían información entre ellos, ignorantes de que Rose sabía alemán. Ella memorizaba sus conversaciones y por la noche buscaba los negativos de las fotografías que hacían. Sacaba copias de esos negativos y tomaba nota de los escritos importantes. Se pasó cuatro años en vela, trabajando a la sombra, al filo de la sospecha.
Era tanto lo que tenía que contarle a Rorimer... Y sin embargo… siempre se echaba atrás en el último minuto: “Lo siento, no puedo”.
Pero tampoco era cuestión de dejar a aquel hombre completamente a oscuras. Como si de una gran novelista se tratara, Rose iba dosificando la información, alimentando el suspense con pequeñas e interesantes –aunque a la larga insuficientes– dosis informativas que enervaban y entusiasmaban a Rorimer. Finalmente, Rose lo invitó un día a su apartamento. Para Rorimer no iba a ser un día, iba a ser el día. Le enseñó fotografías. De Göring, de Wlater Andreas Hoffe, de Bruno Lohse. Y luego le enseñó al asombrado Rorimer recibos, copias de documentos ferroviarios, más fotografías… Le indicó incluso dónde estaba escondido El astrónomo de Vermeer: en la colección privada de Hitler; no en vano, era uno de sus cuadros preferidos. Le contó que fueron quemadas obras de Klee, Miró, Max Ernst, Picasso… Y algo de vital importancia: señaló dónde estaban los depósitos de arte que los nazis tenían en Heilbronn, Buxheim y Hohenschwangau.
–Los nazis tienen miles de obras robadas en el castillo de Neuschwanstein –añadió Rose.
¡El emblemático castillo de Neuschwanstein, que había sido construido en el siglo XIX por Luis de Baviera, el rey loco –hoy fácilmente reconocible por la famosa réplica de Walt Disney–, se había convertido en la caverna de Alí Babá y los cuarenta ladrones!
Recuperar las obras escondidas en aquel tenebroso castillo de hadas se convirtió en la obsesión de Rorimer. Un sueño que se hizo realidad a principios de mayo de 1945, coincidiendo con el final de la guerra. Le acompañaba una unidad estadounidense, en la que destacaba su nuevo ayudante, un joven llamado John Skilton, oficial que Asuntos Civiles. El interior del castillo estaba distribuido de manera laberíntica y contaba con 360 habitaciones. Poco a poco estos hombres fueron encontrando tapices, colecciones de joyas, objetos de plata. Rose Valland había sido clave, una vez más, a la hora de recuperar valiosas obras de arte.
Bruno Loshe fue detenido el 4 de mayo por James Rorimer. Pero, gracias a que testificaría en contra de sus compañeros nazis, su pena sería reducida notablemente. Abandonó la prisión en 1950. Una vez libre, se instaló como merchante de arte (legal), y en sus ratos libres acosaba a Rose Valland, que